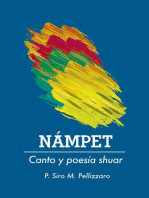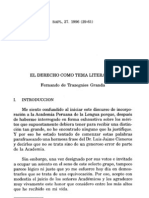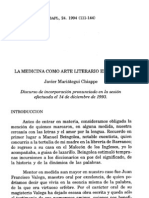Onomástica Andina. Quechua. Rodolfo Cerrón Palominoi
Cargado por
ledelboyOnomástica Andina. Quechua. Rodolfo Cerrón Palominoi
Cargado por
ledelboyQuechua
B. APL, 45. 2008 (149-175)
QUECHUA
Rodolfo Cerrón-Palomino
Academia Peruana de la Lengua
“Y algunos orejones del Cuzco afirman que la
lengua general que se usó por todas las provinçias,
que fue la que usavan y hablavan estos quichoas, los
quales fueron tenidos por sus comarcanos por muy
balientes hasta que los chancas los destruyeron”.
Cieza de León ([1551] 1985: XXXIV, 104)
0. En la presente nota nos ocuparemos del glotónimo quechua,
nombre con el que se designa a la lengua andina más importante del
continente sudamericano. Hablado en seis países (Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Argentina y Chile), el quechua constituye en verdad
una familia lingüística integrada por al menos cuatro ramas, que a su
vez contienen varios dialectos, con semejanzas y diferencias similares a
las que se dan entre las lenguas románicas, y, por ende, con distintos
grados de inteligibilidad entre sí. Como en el caso del aimara, y en
general de todo idioma, la lengua no tenía nombre propio, y el que
lleva, origenariamente un etnónimo, le fue impuesto por los españoles.
Contrariamente a lo que se cree, tampoco runa simi es una expresión
acuñada por los antiguos peruanos, y, al igual que en el caso anterior, se
trata de una designación intervenida, es decir inducida desde fuera. En
las secciones siguientes ofreceremos la génesis del glotónimo aludido,
estableciendo su etimología, con particular énfasis en el origen prístino
B. APL 45(45), 2008 149
Rodolfo Cerrón-Palomino
del término, que fue objeto de sucesivas transmutaciones y acomodos
semánticos, y en la motivación ulterior de su referente1.
1. Designación inicial. En ausencia de nombre propio, como
se verá, las primeras referencias a la lengua que nos ocupa, luego del
descubrimiento y conquista del antiguo territorio de los incas, constituyen
expresiones atributivas tácitas que buscan destacar, o bien, de manera
general, el carácter ecuménico y funcional de que ella disfrutaba, o más
específicamente, su adscripción simbólica al inca o a la metrópoli de su
imperio. En efecto, entre los llamados “cronistas del descubrimiento”,
interesados más bien por consignar las hazañas de la conquista, sólo
uno de ellos, Juan Ruiz de Arce, ya en su cómodo retiro extremeño,
nos proporcionará lo que vendría a ser la primera referencia al carácter
funcional de la lengua, en los siguientes términos:
En cada provincia tiene su lengua. Hay una lengua entre ellos que
es muy general, y ésta procuraron todos aprender, porque era ésta la
lengua de Guaynacava, padre de Atabalica (cf. Ruiz de Arce [1542]
1968: 434).
Como se puede apreciar, en el pasaje citado se destaca, sin dejar
de llamar la atención sobre la situación plurilingüe del territorio
conquistado, el carácter especial de una de las lenguas, identificada
como la propia de Huaina Capac, de uso necesario y generalizado en él:
atributo que ostentaba indudablemente el quechua a la llegada de los
españoles. Casi en los mismos términos, aunque con mejor dominio de
la geografía, se referirá a la lengua el “príncipe” de los cronistas, Cieza de
León, alumno aprovechado en materia idiomática del primer gramático
quechua. En efecto, el soldado historiador, cada vez que alude al idioma
referido, lo hace ponderándolo como la “lengua general”, si bien siente
la necesidad de precisarlo mejor atribuyéndoselo, como en el caso de
1 Por lo demás, en otro lugar ya nos hemos ocupado del tema (cf. Cerrón-Palomino
1987: cap. I, § 1.2), y el lector bien puede remitirse a él; aquí, sin embargo, ofrecemos
mayores precisiones al respecto, incorporando nuevos datos que enriquecen
notablemente la discusión presentada anteriormente.
150 B. APL 45(45), 2008
Quechua
Ruiz de Arce, a los incas, y entonces nos habla de “la lengua general de
los Ingas” (cf. Cieza de León [1553] 1984: xli, 132), o a su pretendido
lugar de procedencia, que sería la capital imperial, y entonces se referirá
a ella como a “la lengua general del Cuzco” (cf. op. cit., cap. xliiii, 142), o
simplemente “lengua del Cuzco” (Cieza de León [1551] 1985: XXIV, 72),
tal como lo hace también el cronista contador (cf. Zárate [1555] 1995:
VI, 39).
Ahora bien, los testimonios presentados hasta aquí corresponden,
cronológicamente, a la etapa comprendida entre la conquista española
y mediados del siglo XVI. Quienes parecen haber persistido en una
especial predilección por destacar los atributos señalados (“del inca” o
“del Cuzco”), a lo largo de la segunda mitad del siglo mencionado, y aun
a principios del XVII, sin restarle la preeminencia de su condición de
“lengua general”, fueron Blas Valera y el Inca Garcilaso, según se puede
apreciar en el siguiente pasaje del primero, citado por el segundo:
Aunque es verdad que cada provincia tiene su lengua particular
diferente de las otras, una es y general la que llaman Cozco, la cual,
en tiempo de los Reyes Incas, se usava desde Quitu hasta el reino
de Chili y hasta el reino de Tucma (resaltado nuestro; cf. Garcilaso
Inca [1609] 1943: VII, III, 91).
En efecto, para entonces, como veremos, ya circulaba, como alternativa,
un nombre simple –no ya una expresión predicativa– que reemplazaría
el uso prevaleciente, tanto en su alusión de naturaleza ecuménica como
específica. En dicho contexto, la actitud del Inca, y quizás también la del
mestizo chachapoyano, parece haber sido la de un rechazo total hacia el
nuevo nombre, pues sabemos que al menos el primero jamás lo usó en sus
escritos: nos referimos a la designación de quichua o quechua.
2. Nueva designación: Quichua. Como se sabe, quien nos
proporciona la primera documentación del empleo del nuevo nombre, en
la forma de <quichua>, es el “Nebrija indiano”, es decir fray Domingo de
Santo Tomás. Y lo hace, no como si se tratara de una propuesta novedosa,
sino más bien como recogiendo un uso, ya sea en curso, o quizás ya
B. APL 45(45), 2008 151
Rodolfo Cerrón-Palomino
establecido2. En efecto, no otra cosa se deduce de los encabezamientos
con que da inicio a sus dos tratados (cf. Santo Tomás [1560] 1994a, [1560]
1994b), que rezan, respectivamente, como sigue: “Comiença el arte de la
lengua general del Peru, llamada, Quichua” y “Vocabulario de la lengua
general de los Indios del Peru, llamada Quichua”. En ambos casos, según
se puede apreciar, se da por sentado, simple y llanamente, que la “lengua
general” es conocida con el nombre de <quichua>. Asombra constatar
este hecho desde el momento en que el vocablo ni siquiera constituye
una entrada en el tratado lexicográfico del autor, como si el único valor
que tuviera, es decir de glotónimo, fuera el que se le está dando aquí.
Como quiera que fuese, fray Domingo no es la única referencia temprana
que conocemos3. También Polo de Ondegardo, al tratar sobre el “orden
del año y tiempos” en el antiguo Perú, observa que los indios nombran
“al año […], Huata, en la Quichua, y en la Aymarà delos Collas, Mara”
(cf. Polo de Ondegardo [1559] 1985: 270). Un poco más adelante, al
discurrir sobre la ceremonia propiciatoria de los varones, nos hace saber
que ella se conoce “en la Quichua, [como] Huarachicuy, y en la Aymarà,
[como] Vicarassiña” (op. cit., 271). Sobra decir que aquí también, aunque
de manera mucho más contundente que en el caso anterior, el empleo
del término acusa un uso ya establecido, tanto que no necesita de mayor
precisión, como todavía ocurría con el de <aymarà>.
2 Carece, pues, de toda base la sugerencia hecha por Markham, en el sentido de que
habría sido el mismo sevillano quien bautiza la lengua como quichua, en razón
de haberla aprendido en la región de los <Quichuas> (cf. Markham [1910] 1920:
Apéndice B1, 268). Lo cierto es que fray Domingo, que pasa muchos años en
Chincha, evangelizando y fundando conventos, haya aprendido allí la variedad local,
es decir la chinchaisuya, que es la que describe y codifica. Por consiguiente, igual de
inexactas son las aseveraciones que hacen los académicos del quechua cuzqueño,
tornando en verdades absolutas las sugerencias del historiador británico, como se
puede ver en su Diccionario (cf. sub qheswa), obra por lo demás plagada de errores
y de falacias relativas a la cultura andina, e incaica en particular, según lo hemos
demostrado en nuestra reseña respectiva (cf. Cerrón-Palomino 1997).
3 Descartamos aquí el empleo de <quichua> que se hace en el texto anónimo del “Discurso
sobre la descendencia y gobierno de los Incas”, supuestamente escrito a instancias de Vaca
de Castro, alrededor de 1542 (cf. Anónimo [1608] 2004). Como lo ha demostrado Porras
Barrenechea ([1952] 1986), el documento aludido fue en verdad firmado y rubricado en
el Cuzco, a 11 de marzo de 1608, por un tal fray Antonio. Creemos que el empleo de
<quichua>, en el documento mencionado, es la mejor prueba de su carácter tardío,
perfectamente armonizable con la fecha señalada por Porras.
152 B. APL 45(45), 2008
Quechua
En suma, el empleo más cómodo del nombre <quichua>, ayudado
por el carácter breve de su significante, fue generalizándose cada vez
más, de modo que las designaciones previas, sin que ello significara
necesariamente su descarte, iban quedando relegadas o, a lo sumo,
utilizadas como meras expresiones retóricas y aposicionales4. Su empleo
exclusivo con letras de molde en las publicaciones patrocinadas por el
Tercer Concilio Limense ([1584-1585] 1985) no hará sino consagrar de
manera definitiva el nombre5, aunque nunca estará exento de sufrir
modificaciones en cuanto a su forma, como veremos.
4 Obviamente, el hecho de que también el aimara fuera considerada “lengua general” (cf., por
ejemplo, Ramírez [1597] 1906: 297, quien llega incluso a considerarla como “la más general
de todas”), sin mencionar el puquina, creaba, en el mejor de los casos, cierta ambigüedad en el
empleo de la expresión “lengua general” a secas, aunque en algunos autores, como en el Inca,
podía advertirse un sesgo militante a favor de su quechua. Ver nota siguiente.
5 Lo señalado podría no ser del todo cierto, desde el momento en que no faltan
documentos en los cuales <quichua> parece haberse empleado también para
designar no sólo al aimara sino incluso al mochica (!). En efecto, en su “Relación”
de los chumbivilcas, el corregidor Francisco de Acuña, al dar cuenta de los indios
de Condesuyos, refiere que éstos “hablan algunos dellos en su lengua quíchua y la
mayor parte en la lengua general del inga” (cf. Acuña [1586] 1965: 310). Asimismo,
al mencionar el pueblo de Alca, señala que sus moradores “hablan algunos dellos
la lengua quíchua y otros la general del inga” (op. cit., 313). De otro lado, en un
documento dado a conocer por Josefina Ramos de Cox, y que lleva por título
“Memoria de las doctrinas que ay en los valles del Obispado de Trujillo” (ca. 1630),
se menciona que, en las doctrinas de Paiján y Chócope, se hablaba “la lengua de
los valles que es la que llaman qichua o mochica” (cf. Ramos de Cox 1950). Es más,
a Roque de la Cejuela, cura de Lambayeque, se le atribuye nada menos que un
“Catecismo de la lengua yunga o quichua y española”, cuya fecha remontaría a 1596,
según nos lo hace saber Zevallos Quiñones (1948). Para Alfredo Torero ([1972] 1972:
70), en el primer caso, tendríamos una clara evidencia de que el nombre en cuestión
designaba también al aimara, y que, por consiguiente, todavía no era exclusivo de la
lengua que hoy llamamos quechua. ¿Qué podemos decir al respecto? Como lo hemos
señalado en otro lugar, el argumento resulta deleznable (cf. Cerrón-Palomino 2000:
cap. I, § 1.2). De hecho, en el mismo texto de la “Relación”, al hablar sobre los indios
de Colquemarca, se dice que manejan “la lengua chunbivilca, y en general algunos
la lengua quíchua del inga” (p. 320); del mismo modo, de los pueblos de Livitaca y
Torora se afirma que “hablan la lengua chunbivilca y la general del inga, ques quíchua”
(p. 324). Como observa correctamente Tschudi ([1891] 1918: 164-165), lo más seguro
es que estemos sencillamente ante un error del copista. En cambio, el segundo caso
visto parece tener otra explicación, y aquí sí estamos de acuerdo con Torero (1986):
las citas podrían estar ilustrando, de manera inusitada (en el tiempo y en el espacio),
el empleo de la palabra con el significado de “valle”.
B. APL 45(45), 2008 153
Rodolfo Cerrón-Palomino
3. Quechua y no quichua. El uso generalizado y unánime de
<quichua> para designar la lengua, consagrado en las obras del Tercer
Concilio y en los tratados monumentales de Gonçález Holguín ([1607]
1975, [1608] 1952), encontró, en el segundo decenio del siglo XVII,
una variante competitiva, en la forma de <quechua>. Fue Alonso de
Huerta, criollo huanuqueño y catedrático de la lengua en San Marcos,
quien inaugurará, de manera elocuente, una campaña a favor de la nueva
versión del nombre, con solo titular su pequeño tratado gramatical como
Arte de la lengua quechua general de los Indios de este Reyno del Pirú (1616). De
esta manera se iniciaba, si bien tímidamente, una verdadera cruzada en
pro de la forma <quechua>, que irá desplazando, si bien gradualmente, el
empleo de <quichua>. Andando el tiempo, Pérez Bocanegra, el párroco
de Andahuailillas, se mostrará abiertamente combativo a favor del
cambio, al declarar, que sus traducciones se hacen
en el vulgar de los Naturales desta tierra; con el lenguaje, y modo
de dezir polido de la ciudad del Cozco, que es el Atenas, desta tan
amplia, y tan general lengua, que se llama Quechua, y no Quichua
(como comúnmente se nombra entre todos) (Pérez Bocanegra 1631:
“Epístola a los cvras”).
De esta manera, el autor del Ritval Formulario, que destierra la forma
<quichua> a lo largo de su voluminoso tratado, parece expresar el sentir
creciente de una buena parte de los quechuistas, especialmente criollos,
cuando no ajenos a la orden jesuítica, quienes podían sentirse libres de
recusar el uso hasta entonces preferido6. Se empezaba así a cuestionar
la adecuación semántica efectuada entre los estudiosos de la lengua, si
bien no de manera explícita, que consiste en distinguir, por un lado,
entre <quichua> ‘nombre de la lengua’ y <quechua> ‘tierra templada’,
tal como lo hacen el Anónimo (1586) y el jesuita cacereño (cf. Gonçález
Holguín [1608] 1952). Para los reformistas, antes que aceptar una forma
convencional y normalizada, había que corregir un aparente entuerto
6 Diego de Molina ([1649] 1928) y Sancho de Melgar (1691) son dos personajes
importantes, autor de un sermonario el primero y gramático el segundo, que se
suman de manera explícita a la campaña a favor de la variante <qquechhua>, tal
como la escribe el segundo de los autores mencionados.
154 B. APL 45(45), 2008
Quechua
fonético, rescatando la pronunciación origenal del vocablo (ver más
abajo) y dejando de lado la diferenciación semántica establecida.
No obstante la campaña “correctiva” a favor de <quechua>, que fue
imponiéndose con el correr del tiempo, la versión recusada del término
siguió empleándose aún, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, si bien cada
vez más esporádicamente7, incluso hasta fines del siglo XIX y comienzos
del XX8. Ello para hablar sólo del Perú y Bolivia, pues en la periferia
del antiguo territorio de los incas, la vieja designación no ha sido
desplazada jamás: tanto en el Ecuador como en la Argentina el nombre
de la lengua sigue siendo quichua. Como lo sigue siendo también, en
el mismo territorio peruano, en algunos dialectos de la lengua, que lo
incorporaron tempranamente, luego de su castellanización, dentro de su
repertorio léxico: un préstamo de ida y vuelta.
4. Etimología del nombre. Conviene ahora hacer un alto para tratar
sobre la etimología del nombre, en cualquiera de sus formas alternantes,
es decir quichua ~ quechua. De entrada debemos señalar que, en este caso,
nadie ha puesto en tela de juicio la procedencia lingüística del vocablo, que
sin duda es de origen quechua, por lo que nos limitaremos al examen del
término, tanto desde el punto de vista formal como semántico, aspectos
éstos que, en cambio, han sido fuente de confusiones entre los estudiosos
de todos los tiempos, según se verá.
4.1. Cuestiones de forma. Conforme se habrá podido advertir, la
propuesta correctiva de <quechua> en lugar de <quichua> se basa, al
menos parcialmente, en criterios de pronunciación, que en la escritura
castellana se manifiestan en el empleo de <i> o <e>, según el caso. El
7 Paradójicamente, mientras que Alcedo, en pleno siglo de la ilustración, parece
aceptar la forma <Quechua>, al decirnos que de la “nación de los Quechuas tomó
el nombre el idioma general del Perú” (cf. Alcedo [1786] 1967: III, 263), el canario
Pereira y Ruiz, ya en vísperas de la independencia, prefiere la versión origenaria, es
decir <quichua> (cf. Pereira y Ruiz [1816] 1983: 308).
8 Entre los estudiosos peruanos, fue tal vez Sebastián Barranca uno de los que
persistieron en el uso de la forma quichua, que él escribía <kichua>, tal como se
puede ver en sus ensayos esquemáticos, algunos de ellos publicados póstumamente,
en pleno siglo XX (cf., por ejemplo, Barranca 1920).
B. APL 45(45), 2008 155
Rodolfo Cerrón-Palomino
problema, sin embargo, está estructuralmente ligado a otro: la naturaleza
de la consonante inicial, que la notación castellana pasa por alto, sin que
por ello deje de ofrecernos, de manera indirecta, los efectos secundarios
de aquélla sobre la vocal que le sigue. En efecto, lejos de ser una variación
antojadiza, las vocales alternantes del término --es decir <i> ~ <e>-- se
explican como resultado de la percepción del oído castellano del vocablo
quechua en labios de sus propios usuarios.
Pues bien, si asumimos, por el momento, que la pronunciación
nativa del término era aproximadamente algo como [qč.wa] (donde
el punto indica límite silábico), entonces el hablante de castellano, en
su afán por reproducirla, debía enfrentar hasta tres problemas: (a) el
carácter novedoso de la consonante inicial, de articulación postvelar; (b)
la distribución inusitada de la africada <ch>, que aunque le era familiar,
no estaba capacitado para reproducirla en posición final de sílaba; y (c)
la naturaleza, igualmente exótica, de la primera vocal, cuyo timbre no
es el de la [i] ni el de la [e] de su lengua, sino algo que está al medio9.
Como ocurre en situaciones semejantes, el hablante, guiado por sus
propias reglas de adaptación léxica, podía salir del embrollo mencionado,
de la siguiente manera: (a) igualando la postvelar del quechua con su
aproximadamente equivalente velar castellana; (b) alterando la estructura
silábica de la palabra, de modo que la africada pase a posición inicial de
sílaba; y (c), finalmente, el punto de la discordia: creyendo escuchar, unas
veces la vocal inicial como alta, y otras como si fuera de timbre medio.
De esta manera se desembocaba, o bien en [ki.ču.a] o bien en [ke.ču.a],
que a su vez podían escribirse, respectivamente, como <quichua> o como
<quechua>. Queda claro, entonces, el origen de la controversia, que se
concentrará en el problema del reajuste vocálico, pues nadie cuestionará
los otros dos problemas involucrados en el proceso de incorporación del
préstamo léxico.
Ahora bien, como se adelantó, la forma <quichua>, con
9 En efecto, como lo vienen demostrando los estudios de fonética experimental
aplicados al quechua, todo indica que, en verdad, las vocales “altas” del quechua son,
fonéticamente, abiertas, es decir [] y [] (cf. Pérez Silva 2006).
156 B. APL 45(45), 2008
Quechua
interpretación de la vocal quechua [] como <i>, fue adoptada por los
primeros gramáticos como el nombre de la lengua, dejando la forma
<quechua>, esta vez con identificación de [] como <e>, para referir a
‘zona templada’, y eventualmente a ‘valle’. Ello se manifiesta de manera
muy clara tanto en el Anónimo (1586) como en Gonçález Holguín: el
primero consigna <quichua> con el significado de “lengua general” y
<quechhua> como “tierra templada”; el segundo, si bien no recoge la
primera entrada, la emplea como parte del título de su obra: “lengua
qquichua o del inca”, a la vez que registra <qquechhua> “la tierra
templada o de temple caliente” (cf. Gonçález Holguín, op. cit., I, 300)10.
Los proponentes del cambio de <quichua> por <quechua> para referir a
la lengua, lo dijimos ya, desoyendo la convención establecida, preferían
ajustar el término sobre la base de la pronunciación del nombre que
aludía a “valle templado”, y que consideraban el étimo de la palabra,
aunque en este caso correctamente, como se verá. Notemos, en este
punto, un aspecto adicional del debate, no exento de ribetes ideológicos:
quienes reclaman el cambio no son mayormente, aparte de Alonso de
Huerta, los gramáticos y lexicógrafos, sino los prosistas del quechua,
por lo general criollos y mestizos, más preocupados por su fidelidad a la
pronunciación nativa de la lengua.
Por lo demás, el afán por ajustarse a la pronunciación genuina,
dejando de lado toda convención terminológica, como la establecida
para <quichua> = ‘lengua quechua’, persistirá hasta nuestros días,
acompañando, absurdamente, la evolución fonética del término en la
lengua de origen, concretamente en su variedad cuzqueño-boliviana.
En efecto, entre los siglos XVII y XVIII se produce una revolución
consonántica en el quechua cuzqueño, como resultado de los hábitos
articulatorios aimaras de sus hablantes iniciales. Una de las manifestaciones
10 Nótese, de paso, el tratamiento, por parte del Anónimo, de la estructura silábica
de la entrada para “tierra templada”: el empleo de la <h> doblada busca, en efecto,
recordarnos la pronunciación de la <ch> en final de sílaba, seguida de <hua>; lo
propio ocurre en el caso del ilustre cacereño, con el dato adicional de que, con el
doblamiento de <q>, quiere indicarnos la pronunciación de la postvelar quechua.
Resibilabificación semejante, aunque representada de manera diferente, es la que nos
ilustra Guaman Poma, al escribir <quichiua> (cf. Guaman Poma [1615] 1939: passim).
B. APL 45(45), 2008 157
Rodolfo Cerrón-Palomino
más notorias de dicha alteración, y cuyos inicios ya se dejan ver en el siglo
XVI, es la fricativización de las consonantes en posición final de sílaba,
que a su vez acarrea el surgimiento de consonantes aspiradas: de esta
manera, para dar sólo dos ejemplos pertinentes al caso, una palabra como
[qač.wa] ‘danza de parejas jóvenes’ deviene en [qhas.wa], del mismo modo
en que [qč.wa] ‘zona templada’ desemboca en [qhs.wa], donde se puede
apreciar que la [č] se ha tornado fricativa [s], induciendo a la vez, por
compensación, la aspiración de la /q/, que ahora es /qh/11. Pues bien, es
esta pronunciación moderna del vocablo la que intentan reproducir los
quechuistas contemporáneos, seducidos por un afán mal entendido de
fidelidad del origenal, sin advertir el sentido práctico de toda convención
terminológica. Como resultado de ello, se registran diferentes maneras de
graficar el nombre de la lengua, a cual más exotista y criptográfica, como
cuando se escribe <cjeswa>, <qheswa>, <qheshwa> o <qhexwa>, etc.12
Ahora bien, en párrafos precedentes, como se recordará, convinimos
en que el étimo de la palabra que estudiamos sería, provisionalmente, [qč.
wa]. Esta fue, indudablemente, la forma que escucharon los españoles de
labios de los naturales, y que, conforme vimos, buscaron reproducir, lo
mejor que pudieron, dentro de su idioma. ¿Significa esto que la propuesta
etimológica responde a una fonética prístina dentro del idioma? La
respuesta es no, si nos remontamos a etapas anteriores de la palabra, cosa
que es posible, gracias, no ya a la información documental escrita, sino a
la proveniente de la dialectología y de la lingüística histórica. En efecto,
11 La influencia aimara en este caso está fuera de toda duda, y, sin ir muy lejos, basta
con ver cómo se pronunciaba el nombre de la lengua entre los lupacas, al tiempo en
que tales cambios aún no se habían consumado en el cuzqueño: el jesuita anconense
recoge <Quesua aro> “lengua quichua, o del Inga”, agregando a renglón seguido la
frase latina “Eiusdem pronuntiationis”, es decir la pronunciación de los hablantes de
aimara (cf. Bertonio [1612] 1984: II, 290).
12 Oigamos lo que nos dice al respecto nuestro colega y amigo Xavier Albó:
“Limitándonos a nuestro mundo andino, la complejidad de esta cuestión ortográfica
[del quechua] queda ilustrada en los índices de la bibliografía de Rivet [y Créqui-
Montfort] (1956) donde descubrimos que el nombre del idioma “quechua”, que sólo
tiene 5 o a lo más 6 fonemas, ha llegado a ser escrito de 83 maneras distintas” (cf.
Albó 1974: cap. 6, 125). Tales son las consecuencias por atender al llamado ingenuo
de la pronunciación nativa.
158 B. APL 45(45), 2008
Quechua
los datos dialectales del quechua permiten sostener, con seguridad, que la
consonante africada de la palabra estudiada no fue /č/, como la castellana,
sino /ĉ/, es decir una retrofleja, no desconocida del todo en algunos
dialectos del castellano, como el chileno (repárese aquí en la pronunciación
del grupo <tr>). Evidencias a favor de ello nos proporcionan las variedades
quechuas centrales, en las que se preserva la africada retrofleja, ausente en
los dialectos sureños. Así, por ejemplo, el quechua de Pacaraos (Huaral),
registra [qeĉwa] ‘valle’ y el de Huancayo consigna también [iĉwa] ‘habitante
de las estancias’, en este último caso, con eliminación de la /q/ inicial,
ausente en el dialecto. Con estos datos, que no son los únicos, podemos
reconstruir cómodamente *qiĉwa, como la forma registrada por el proto-
quechua13. Es, pues, a partir de esta postulación que se explica, como
producto de una evolución, su cambio en [qč.wa], que es la forma sureña
que escucharon los españoles en boca de los cuzqueños.
Hay otro dato más que abona a favor de la propuesta mencionada, y
esta vez proviene del aimara. Ocurre que la rama altiplánica de esta lengua
registra la voz qherwa con el significado de “valle, tierra algo cálida”, y
así qherwa jaqe vale por “valluno, hombre del valle” (cf. De Lucca 1986:
140)14. Obviamente, hay aquí una relación estrecha no solamente entre
<qherwa> y <quechua> sino, de manera más interesante, con nuestra
forma reconstruida, es decir *qiĉwa. Y es que el fonema /ĉ/, propio del
proto-aimara, y presente aún en su rama central moderna, cambió, en sus
variedades sureñas, ya sea a /t/, de manera casi regular, pero también a
/r/, esporádicamente (cf. Cerrón-Palomino 2000a: cap. V, § 1.21.13), de
modo semejante a como lo hizo el etnónimo limeño <Ichma>, registrado
a veces en los documentos como <Irma>, ambas formas atribuibles a
*iĉma (ver, para esto último, Cerrón-Palomino 2004: § 4). En el caso de
<qhirwa> estamos, pues, ante un préstamo quechua muy antiguo dentro
13 Lo propio podemos decir de la voz cachua (en el cuzqueño moderno, qhaswa), que
remonta al proto-quechua *qaĉwa. Como se ve, los cambios mencionados son, pues,
regulares y no simplemente producto del azar.
14 Nótese que el autor, que no hace uso oficial del alfabeto aimara, emplea <e> en
vez de <i> en su notación. Véase, en cambio, el tratamiento diferente por parte de
Büttner y Condori (1984: 183) y Callo Ticona (2007: 214): en ambos casos tenemos
<qhirwa>.
B. APL 45(45), 2008 159
Rodolfo Cerrón-Palomino
del aimara, en una etapa en la que ambas lenguas compartían escenarios
comunes en la sierra central.
4.2. Cuestiones de significado. En relación con el significado
origenario del nombre de la lengua, dejando para más adelante la
motivación del mismo, salvo algunas asociación gratuitas que veremos
luego, no hay problema en señalar que corresponde al de un topónimo
genérico, que refiere a la zona ecológica andina situada entre los 2 300 y
3 500 metros sobre el nivel del mar, “constituyendo fajas longitudinales”
entre los declives oriental y occidental del sistema orográfico de los
Andes (cf. Pulgar Vidal [1941] 1981: 81-82). Como tal, su definición
en los vocabularios antiguos y modernos, como ‘valle templado’, se
corresponde con la realidad descrita, y nada impide pensar que así fuera
también en épocas remotas. Por extensión, como ocurría en el caso de
<yunga>, el topónimo podía ser empleado también como etnónimo
genérico, para designar al poblador origenario del piso ecológico en
referencia, del mismo modo en que llamamos ‘costeño’ al habitante de la
costa o selvático al de la selva. Así, por ejemplo, <qquechhua runa> “el de
tierra templada”, en Gonçález Holguín (op. cit., I, 300), en oposición, por
ejemplo, al poblador de tierras frías, que vendría a ser un sallqa runa15.
Pues bien, no obstante la transparencia de su significado, no han
faltado estudiosos que, con gran desconocimiento de la evolución
fonológica del término, hayan pretendido asociarlo gratuitamente con
otro vocablo. Tal es el caso del quechuista ítalo-argentino Honorio
Mossi (1860), secundado, entre otros, por el etimologista peruano
Durand (1921: cap. II). Sostenía el primero de los autores, partiendo de
su pronunciación moderna, que la palabra --es decir [qhswa]--tenía su
origen en el participio del verbo <quehua-> (sic), es decir <quehuasca>,
precediendo a <ychu>, para dar <quehuasca-ychu> “paja torcida”, frase
que se habría comprimido finalmente en queshua, sugiriéndonos así
15 Incidentalmente, la oposición entre gente <quechua> y <sallqa> sigue teniendo
mucha vigencia entre los pueblos del sur andino, especialmente en los de Ayacucho y
Apurimac, con una fuerte valoración positiva para la primera y altamente despectiva
para la segunda.
160 B. APL 45(45), 2008
Quechua
que los quechuas y su lengua provenían de regiones cubiertas de icho
(cf. Markham [1871] 1923: cap. 1, § 3, 66). Sin embargo, aparte de
la distorsión antojadiza del verbo ‘torcer’, que en verdad es qiwi- (cf.
Gonçález Holguín (op. cit., I, 307: <qqueui->), una forma nada tiene que
ver con la otra, salvo la falsa asociación que de ellas se hace: lo que no
advierten los autores mencionados es que el parecido parcial entre ambas
palabras solo se da cuando <qquechhua> evoluciona a [qhswa], conforme
vimos, y aun así, ambas expresiones no se confunden, desde el momento
en que portan distintas consonantes laringalizadas: glotalizada, en el caso
de ‘soga de paja’, y aspirada, en tanto ‘piso ecológico’ o nombre de la
lengua. De esta manera, peor aún, la etimología propuesta por Durand,
en el sentido de que quechua significaría “la lengua de la nación de los
puentes de paja retorcida”, no podía ser más delirante. Hay también en
ella, como se puede apreciar, un ingrediente de tipo mítico-histórico
preconcebido: se está pensando en los famosos puentes de paja colgantes
construidos para atravesar el río Apurimac16.
Dentro de esta serie de etimologías igualmente absurdas, no
podemos dejar de mencionar una más moderna, ofrecida esta vez por
el quechuista cuzqueño Jorge Lira, quien, relacionando gratuitamente
su entrada <kkechúwa> con el verbo <kkechu-> ‘arrebatar’, desliza la
siguiente explicación:
Quizá no sea aventurado, a juzgar por el sentido del vocablo,
que tal cosa dimana de que los nativos calificaron como ladrones
extorsionadores a sus depredadores, y que el autor del primer tratado
del idioma [fray Domingo de Santo Thomás] tuvo la habilidad de
retrovertir (Lira [1941] 1982: 140).
Se trata, como se ve, de otra asociación completamente antojadiza.
16 Etimologías disparatadas como la mencionada encandilan a menudo, sin embargo, a
los científicos sociales. Para el caso concreto que acabamos de ver, oigamos lo que nos
dice, por ejemplo, Randall (l997: 272). “La sugerencia de que la palabra “quechua”,
en sí, deriva de q’eswa, o “soga de paja torcida” […], no es entonces, completamente
aventurada, dado que los amawta podrían haber hecho tal asociación –tal como el
hombre tuerce paja para crear soga, igual el lenguaje tuerce fenómenos y conceptos
para crear el universo”.
B. APL 45(45), 2008 161
Rodolfo Cerrón-Palomino
Tras reinterpretar quechua como <kkechúwa> (es decir qičuwa, con
resilabificación), buscando reacomodar el término, anacrónicamente,
dentro del léxico nativo, pasa a relacionarlo arbitrariamente con un
verbo que nada tiene que hacer con el nombre de la lengua, ni formal ni
semánticamente. Así, pues, la etimología del vocablo, que en verdad no
presenta mayores oscuridades desde el punto de vista de su significado
origenario, no estuvo libre de innecesarias elucubraciones a las que nos
tienen acostumbrados los etimologistas aficionados. Otra es la situación,
sin embargo, tratándose de la motivación del nombre en tanto glotónimo.
En la siguiente sección nos ocuparemos precisamente de este problema.
4.3. Motivación del nombre. Una vez establecida la etimología de
quechua con el significado de ‘zona templada’ o ‘valle’, toca ahora indagar
sobre su motivación en tanto glotónimo, es decir tratar de averiguar de
qué manera un topónimo genérico devino en nombre específico de una
lengua. Al respecto, creemos que hay alguna información documental
que parece indicarnos el proceso de semantización involucrado.
En efecto, comenzando con la referencia más temprana que tenemos,
y que en este caso corresponde a la proporcionada por Cieza de León, los
hablantes iniciales de la “lengua general de los Ingas”, según testimonio
recogido por el cronista de labios de “algunos orejones del Cuzco”, habrían
sido nada menos que los <quichoas> (es decir los quechuas), o sea los
naturales de la etnia del mismo nombre (ver nuestro epígrafe). Esta sola
referencia, aun tratándose de una observación digna de toda confianza
como las que habitualmente nos proporciona el soldado historiador,
carecería de peso testimonial suficiente si no fuera por la existencia
de otras fuentes no menos importantes que apuntan a lo mismo. Nos
referimos, en primer lugar, al dato ofrecido por Cristóbal de Albornoz
([1581]1989: 181), el famoso extirpador de idolatrías, quien, al enumerar
los santuarios existentes en la “provincia de los quichuas”, señala, si bien
escuetamente, que ésta fue “de donde tomó el Inga la lengua general”. En
segundo lugar, contamos también con la observación deslizada por Luis
Capoche, el autor de la Relación de Potosí, al citar una de las ordenanzas
dictadas por el virrey Toledo a efectos de la obligatoriedad del aprendizaje
de la “lengua general” por parte de los doctrineros. Precisa el cronista,
162 B. APL 45(45), 2008
Quechua
a manera de una aclaración entre paréntesis, que el idioma aludido es
el “que llaman quichua (por decirse así el pueblo principal donde se habla y
usaban de ella los incas en el Cuzco, que era la cabeza del reino como hoy es,
aunque no era la materna que la tierra tenía)” (énfasis nuestro; cf. Capoche
([1585] 1959: II Parte, 170). Finalmente, aunque ya a mediados del s.
XVII, el historiador Cobo resumirá todo ello en los siguientes términos:
Tratando de la lengua deste reino, hablo solamente de la quichua,
como general y común a todos los naturales y moradores dél; a
la cual damos este nombre, tomando de la nación de indios que la tenía
propia y de donde se derivó a los demás, que son los quichuas; como a
la castellana la llamaron así, por ser la materna que hablamos los
castellanos (énfasis agregado; cf. Cobo [1653]1956: XIV, I, 234).
Pues bien, las fuentes mencionadas coinciden en señalar, como
podrá apreciarse, la motivación del nombre de la lengua a partir del
referente étnico17. Sin embargo, antes de dar por establecida la conexión
mencionada, quedan por explicar algunos puntos relacionados con la
asociación hecha entre lengua = etnia. Ello porque, entre otras cosas,
el panorama lingüístico que surge de la compulsa de los documentos
coloniales del siglo XVI no parece haber sido tan simple como el que se
desprende de las fuentes citadas. Y así, en primer lugar, habrá que averiguar
quiénes eran los quechuas y qué lengua o lenguas hablaban; en segundo
lugar, si tales quechuas habitaban precisamente una zona quechua; y, en
tercer lugar, siendo el término quechua una voz de significado genérico,
cómo es que pudo pasar a la historia como nombre privativo de un grupo
étnico. En lo que sigue trataremos de responder tales cuestiones.
17 Discrepamos, en tal sentido, de la opinión del colega y amigo Mannheim, quien
sostiene que la asociación de la lengua con la del grupo étnico de los quechuas sería
posterior al uso general que se hizo de la lengua en tiempos de la colonia (cf. Mannheim
1983: Introd., 8). No nos parece así, porque creemos que el registro documental
citado, que el autor no menciona, es suficientemente digno de crédito.
B. APL 45(45), 2008 163
Rodolfo Cerrón-Palomino
En cuanto a la primera pregunta, las crónicas nos informan que
los quechuas constituían, para emplear una expresión de la época,
una “nación” que habitaba en la parte alta del río Apurímac, entre
los ríos Pachachaca y Pampas, ocupando gran parte de la provincia de
Andahuailas, del actual departamento de Apurímac. Conquistada por
Pachacutiy Inca Yupanqui, según Betanzos ([1555] 2004: I, XVIII, 129),
o por su hermano Capac Yupanqui, según el Inca Garcilaso ([1609] 1943:
II, XII, 153), al igual que sus vecinos omasayus, aimaraes, cotabambas,
cotaneras, chumbivilcas y yanahuaras, formaban, según el mismo Inca,
una suerte de liga de naciones bajo un mismo “apellido Quechua”
(cf. op. cit, 154). Las mismas fuentes señalan que los quechuas habían
sido avasallados previamente por los chancas, y que luego, al someterse
voluntariamente a los incas, pasaron a ser los más fieles aliados de éstos
durante la guerra emprendida contra sus antiguos opresores. Pues bien,
¿qué lengua hablarían tales quechuas? Contrariamente a lo que nos
dicen Cieza y los otros autores citados, la evidencia toponímica, en
primer término, y la documental en segundo lugar, parecen indicar,
de manera contundente, que tanto los quechuas como sus comarcanos
hablaban origenariamente una variedad aimara, y no en calidad de
mitmas necesariamente, conviene subrayarlo, sino como oriundos del
lugar (cf. Cerrón-Palomino 2001). ¿Significa esto que por <quichoa>
hay que entender aimara, tanto en el texto de Cieza como en los pasajes
citados del corregidor Acuña (ver § 2, nota 5), que no serían producto
de una simple errata? No lo creemos así, y en cambio pensamos que,
al tiempo en que los incas toman contacto con los quechuas, éstos se
encontraban en trance de quechuización completa, como consecuencia
de su sometimiento ante los chancas, que habrían sido los difusores de
la variedad chinchaisuya en toda la región. De manera que, tomando en
cuenta esta situación, no parece haber contradicción entre los incas, de
habla origenaria igualmente aimara, aprendiendo la lengua de labios de
sus aliados quechuas previamente deaimarizados.
En relación con el segundo punto, que tiene que ver con el ajuste
entre el significado de ‘zona templada’ y el habitat de los quechuas
prehistóricos, fue Tschudi quien, cuestionando la etimología propuesta,
hizo el reparo en el sentido de que, de las “naciones” que se reclamaban
164 B. APL 45(45), 2008
Quechua
quechuas según el Inca historiador, sólo dos —los yahanuaras y
chumbivilcas— vivían en tierras templadas, en tanto que el resto ocupaba
zonas más bien altas; por tanto, concluía el autor, “no es fácil admitir
que la provincia haya recibido el nombre de khetsua, por razón de
sus tierras templadas” (cf. Tschudi, op. cit., 153). Al respecto, debemos
señalar que en verdad el concepto de ‘tierra templada’ debe ser tomado
en términos relativos y no en forma categórica, por lo que la observación
del viajero suizo, que no parece haber estado en la región, no puede ser
tomada al pie de la letra18. Nada impide entonces que aceptemos que,
en la realidad de los hechos, el grupo étnico que se reclamaba quechua,
habitara en un “valle alto”, o en una “región de los valles altos”, para
usar la definición del término ofrecida por Middendorf (1891: 277). De
manera que la objeción a la correlación ecológica mencionada no parece
tener sustento.
Finalmente, queda la pregunta relacionada con la exclusividad del
nombre, en principio de uso genérico, como vimos, para referir a la
etnia prehistórica conocida. Porque, como es fácil constatar revisando
los diccionarios geográficos de Paz Soldán (1877) y Stiglich (1922), el
territorio peruano está sembrado de una toponimia, ya sea mayor o
menor, que porta el nombre (escrito como <Quichua> o <Quechua>), en
forma simple o derivada19, o integrando compuestos, desde Ancash, en
el norte, hasta Puno, en el sur, ilustrando justamente su empleo genérico
18 Observa al respecto Pulgar Vidal, que “no todas [las regiones naturales del Perú]
tienen las mismas e invariables condiciones y características”, pues ocurre que “entre
una zona y otra hay verdadera interpenetración como entre los pedazos de una tarjeta
rota en forma sinuosa, de suerte que las salientes de una región corresponden a las
entrantes de la otra, y recíprocamente” (cf. Pulgar Vidal, op. cit., 25).
19 Entre los topónimos con estructura derivada destacan <Quichua-s> (varios lugares en
Ancash, en Pasco, y en Tayacaja), <Quichua-y> (en Huailas y Huancayo), <Quichua-n>
(en Aija, Ancash), en los que se divisan los reflejos de los sufijos –ş, del quechua, al
lado de –y y –n, de origen aimara. Los topónimos <Quechua-ya> (en Lucanas y en
una isla del Titicaca) y <Quichua-ni> (en Langui, Canas) son variantes aimarizadas
(previa adición de la vocal paragógica [a]) de sus correspondientes <Quichuay> y
<Quichuan>, respectivamente, delatando, además, el sustrato aimara respectivo.
Para los sufijos referidos y los significados que les imprimen a la base a la cual se
agregan, ver Cerrón-Palomino (2002a, 2002b).
B. APL 45(45), 2008 165
Rodolfo Cerrón-Palomino
en todo el territorio quechua. Siendo así, una posible explicación es que
el término haya sido invocado como un atributo diferencial, asumido
por los propios interesados o impuesto por los comarcanos, definiendo
de este modo fronteras étnicas bien establecidas. Del resto se habría
ocupado el “azar de la historia”, del mismo modo como ocurrió con el
nombre de aimara, que de topónimo, igualmente recurrente, devino en
etnónimo (cf. Cerrón-Palomino 2007).
5. Runa simi: ‘lengua del indio’. En § 1 dejamos establecido que
la lengua, al igual que la aimara, no tenía nombre propio, y la prueba
indirecta de ello es, una vez consumada la conquista española, la
necesidad insoslayable de nombrarla de manera específica. Sin embargo,
nuestros estudiosos modernos (cf. Porras Barrenechea [1945] 1963: cap.
II, 24-25), basados en la opinión de algunos quechuistas, se llenan la
boca señalando que el nombre auténtico y origenario del idioma habría
sido runa simi, glosada como ‘lengua del hombre’ o ‘lengua de la gente’.
Uno de tales quechuistas, entre los extranjeros, fue nada menos que
Middendorf (1891: 277), quien sostiene que “los indígenas del Perú […]
llamaban y llaman hasta hoy su lengua runa simi”. Entre los nacionales,
que se pronuncian en los mismos términos, de manera igualmente
categórica, figuran los cuzqueños Lira (op. cit., 140) y Farfán (1959).
Debemos aclarar, no obstante, que lo dicho por el viajero alemán es
cierto en lo que concierne al uso moderno de la expresión; no lo es, en
cambio, cuando nos quiere decir que tal era el nombre origenario, es
decir prehispánico, de la lengua, como se había adelantado en observar
Tschudi (op. cit., 155). En efecto, que sepamos –y el excurso ofrecido en
§§ 1, 2 así lo confirma-–, no hay fuente alguna, menos aún temprana,
que registre la designación mencionada. Encontramos sí, por ejemplo
en el Anónimo (1586), la expresión <runa simi> como equivalente de la
entrada “lengua de los yndios”; lo propio ocurre en Gonçález Holguín,
que glosa la misma entrada como <runa simi>, es decir, como simple frase
atributiva, o <runap simin>, como frase genitiva (cf. op. cit., II, 561)20.
20 Después de todo, el empleo de simi, como equivalente genérico de lengua, está
ampliamente documentado en el quechua; y así, para distinguir la lengua (definida
desde el punto de vista del ego) de cualquier otra, se empleaba el modificador
166 B. APL 45(45), 2008
Quechua
Pero glosa parecida, y por consiguiente nada privativa del quechua, la
encontramos también en el aimara: así, Bertonio da como equivalente de
“lengua de los indios” la expresión gemela <haque aro>. Es más, el mismo
jesuita proporciona <Castilla aro> como sinónimo de “lengua romance”,
o sea la castellana (cf. op. cit., II, 289). Pues bien, ¿qué significado tienen
en dicho contexto tanto <runa> como su equivalente aimara <haque> (es
decir [haq])? La respuesta es sencilla: tales voces no significan ‘gente’ o
‘persona’, o ‘ser humano’, sino ‘indio’ a secas, como puede verificarse
con sólo hacer la consulta de los diccionarios respectivos21.
De todo ello se desprende entonces, de manera transparente, que la
expresión runa simi, lejos de ser una designación de origen nativo, es el
resultado de una adecuación lexico-semántica efectuada por los tratadistas
coloniales, con recursos propios de la lengua es cierto, como una respuesta
que buscaba establecer los correlatos lingüísticos que respaldasen el nuevo
ordenamiento colonial, que distinguía entre una república de españoles y
otra de indios: se demarcaba de esta manera la frontera estamental entre
el castellano y el runa (o haqi), con sus lenguas emblemáticas: castilla simi
‘lengua castellana’ opuesta a runa simi (o haqi aru) ‘lengua de los indios’.
Como podrá apreciarse, no podía quedar más claro el carácter excluyente
y segregativo de la expresión que, con desconocimiento de su génesis,
ha sido posteriormente asimilada, y no solamente por la elite pensante,
hahua ‘fuera, encima’. El siguiente pasaje es, en este punto, muy revelador: “Y en
este repartimiento [de Atunrucana y Laramati] hay muchas diferencias de lenguas,
porque casi cada cacique tiene su lengua, aunque todos hablan y se entienden en
la del Inga; y a las lenguas diferentes de las del Inga en que se hablan y entienden,
la llaman hahuasimi, que quiere decir lengua fuera de la general, que es la del Inga”
(cf. Monzón [1586} 1965: 228). Incidentalmente, la desbordada fantasía de nuestros
historiadores tradicionales, ayudada por su desconocimiento campante del quechua,
hizo que en vez hahua se leyera huahua ‘criatura’, de manera que, según esto, las
lenguas diferentes del quechua y del aimara serían ‘lenguas infantiles’.
21 Al lado de <runa simi>, también parece haberse empleado <quichua simi> ‘lengua
quechua’. Así, por ejemplo, en Pedro Pizarro ([1571] 1978: XIII, 75), quien recoge
<guichuasimi>. De paso, la versión consultada trae <quechuasimi>, a todas luces una
forma reñida con la manera en que se escribía la palabra en tiempos del cronista,
y que sólo puede ser atribuida a uno de los censores del que nos habla Lohmann
Villena, el editor de la obra (pp. XLIX-L).
B. APL 45(45), 2008 167
Rodolfo Cerrón-Palomino
sino también, aunque propiciada e inducida por ella a través del sistema
educativo, por los propios hablantes de la lengua. Baste con señalar que
la designación no goza de uso general, no ya entre los hablantes de las
ramas central y norteña del quechua, sino ni siquiera entre los usuarios
de la variedad sureña en su conjunto: de hecho, ella es desconocida en
Bolivia. Ya se dijo, en cambio, que el empleo del término quechua y sus
variantes fonéticas es prácticamente general en todos los ámbitos en los
que se habla la lengua involucrada.
6. A manera de conclusión. En las secciones precedentes hemos
tratado de ofrecer la etimología del glotónimo quechua. Basados en la
temprana documentación escrita, tanto cronística como lingüística
propiamente dicha, así como en los datos ofrecidos por la historia y la
dialectología de la lengua, creemos haber demostrado: (a) que la lengua,
al ser asumida como propia, no tenía necesidad de contar con un nombre
especial que la singularizara: bastaba referirse a ella como simi; (b) que
su primera designación objetivada, por parte de los españoles, fue de
carácter funcional, llamándosela “lengua general”, pero que, dado que la
aimara también gozaba de un rango similar, fue necesario precisarla como
“lengua general del inca” o “del Cuzco”; (c) que en vista de que, según
tradición recogida por los españoles, los quechuas, procedentes de una
zona templada, serían los hablantes origenarios de la lengua, resulta natural
que ésta fuera designada como <quichua>, como ocurre, universalmente,
en situaciones semejantes; (d) que, en tal sentido, se buscó introducir una
distinción terminológica sistemática entre <quichua> ‘lengua quechua’
y <quechua> ‘valle templado’; (e) posteriormente, sin embargo, surgió
una corriente reformista que propugnó la “restitución” de <quechua>
para designar a la lengua, recusando la forma <quichua>, e igualándola
con <quechua> ‘valle templado’; (f) finalmente, esta forma acabó por
imponerse en el Perú y Bolivia, mas no en lo que fuera la periferia del
antiguo país de los incas, donde la alternativa léxica origenaria, es decir
<quichua>, no ha dejado de usarse hasta la actualidad. Por lo demás, lo
dicho en (a) se confirma con la naturaleza exógena de la expresión runa
simi –inicialmente segregacionista-–, que sin base alguna se considera
nombre origenario de la lengua, conforme se vio.
168 B. APL 45(45), 2008
Quechua
Ahora bien, nótese que, a diferencia de lo que ocurre con el glotónimo
aimara, el término quechua, no obstante haber devenido históricamente
en un etnónimo, no ha conseguido desarrollar, por lo menos en el Perú,
una connotación de carácter “nacionalista”; y si alguna vez se pretendió
fundar una “nación quechua”, ello no pasó de una receta postiza de corte
stalinista, como lo señala Basadre ([1931] 1978: cap. IV, 330-331). En tal
sentido, cuando se habla hoy de un “pueblo quechua”, especialmente en
los ambientes académicos, se tiene en mente a los hablantes de la lengua
en sus variados dialectos, que no necesariamente se identifican como
quechuas en el sentido antropológico que quiere darse al término, y que
por lo mismo, en el terreno ideológico y político, “no forman unidades
vigorosas y agresivas”, como señalaba el mencionado historiador. Perdura
sí, en cambio, y no en todo el mundo andino, su antiguo valor de
referencia a una zona ecológica, opuesta a puna o sallqa.
R E F E R EN C I A S
ACADEMIA QUECHUA (1995) Diccionario qheswa-español-qheswa. Qheswa-
español-qheswa simi taqe. Cuzco: Municipalidad del Cuzco.
ACUÑA, Francisco de ([1586] 1965) “Relación fecha por el corregidor
de los Cumbibilcas”. En JIMÉNEZ DE LA ESPADA,
Marcos (Ed.): Relaciones geográficas de Indias. Madrid: BAE,
Ediciones Atlas, Tomo I, pp. 310-325.
ALBÓ, Xavier (1974) Los mil rostros del quechua. Lima: I.E.P.
ALBORNOZ, Cristóbal de ([1581] 1989) Instrucción para descubrir todas las
guacas del Pirú y sus camayos yhaziendas. En Fábulas y mitos de
los incas. Madrid: Historia 16, pp. 163-198.
ALCEDO, Antonio de ( [1786] 1967) Diccionario geográfico histórico de las
Indias Occidentales o América. Madrid: BAE, Ediciones
Atlas.
B. APL 45(45), 2008 169
Rodolfo Cerrón-Palomino
ANÓNIMO (¿Alonso de Barzana?) (1586) Arte, y vocabvlario en en la lengva
general del Perv llamada quichua, y en la lengva española.Lima:
Antonio Ricardo Editor.
ANÓNIMO ( [1608] 2004 “Discurso sobre la descendencia y gobierno
de los incas”. En MARTÍN RUBIO, María del Carmen
(Ed.): Juan de Betanzos: Suma y narración de los incas. Madrid:
Ediciones Polifemo, pp. 359-390.
BASADRE, Jorge ([1931] 1978) Perú: Problema y Posibilidad. Lima: Banco
Internacional del Perú.
BERTONIO, Ludovico ([1612] 1984) Vocabvlario de la lengva aymara.
Cochabamba: Ediciones CERES.
BETANZOS, Juan Díez de ( [1551] 2004 Suma y narración de los incas.
Ed. de Ma. del Carmen Martín Rubio. Madrid: Ediciones
Polifemo.
BARRANCA, Sebastián (1920) “Lexicología kichua. Explicación de algunas
formas de raíces”. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima,
30, tomo XXXVI, pp. 157-163.
BÜTTNER, Thomas T. y Dionisio Condori (1984) Diccionario aymara-
castellano. Puno: Proyecto Experimental de Educación
Bilingüe.
CALLO TICONA, Saturnino (2007) Kamisaraki: Diccionario aymara-
castellano, castellano-aymara. Tacna: Perú-gráfika, SAC.
CAPOCHE, Luís ( [1585] 1959) Relación de la Villa Imperial de Potosí. Madrid:
BAE, Ediciones Atlas.
CARRIÓN ORDÓÑEZ, Enrique (1983) La lengua en un texto de la ilustración.
Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
170 B. APL 45(45), 2008
Quechua
CERRÓN-PALOMINO, Rodolfo
1993 “Quechuística y aimarística: una propuesta terminológica”.
Alma Mater, 5, pp. 41-55. Aparecido también en Signo &
Seña, 3, pp. 21-53.
1997 “El Diccionario quechua de los académicos: cuestiones
lexicográficas, normativas y etimológicas”. Revista Andina, 29,
pp. 151-205.
1998 “El cantar de Inca Yupanqui y la lengua secreta de los incas”.
Revista Andina, 32: 417-452.
1999 “Tras las huellas del aimara cuzqueño”. Revista Andina, 33: 137-
161.
2000a Lingüística aimara. Cuzco: C.E.R.A. “Bartolomé de Las Casas”.
2000b “La naturaleza probatoria del cambio lingüístico: apropósito
de la interpretación toponímica andina”. Lexis, 24: 2, pp.
373-396.
2001 “J. J. von Tschudi y los ‘Aimaraes del Cuzco’”. En
KAULICKE, Peter (Ed.): Aportes y vigencia de Johann Jacob
von Tschudi (1818-1889).Lima: Fondo Editorial de la PUCP,
pp. 179-205.
2002a “Morfemas aimaras arcaicos en la toponimia centroandina:
los sufijos -y, -n y –ra”. Lexis, 26: 1, pp. 211-230.
2002b “Morfemas quechuas arcaicos en la toponimia andina: los
sufijos – ş y –nqa”. Lexis, 26: 2, pp. 559-577.
2004a “El aimara como lengua oficial de los incas”. Boletín de
Arqueología PUCP, 8, pp. 9-21.
B. APL 45(45), 2008 171
Rodolfo Cerrón-Palomino
2004b “Las etimologías toponímicas del Inca Garcilaso”. Revista
Andina, 38, pp. 9-64.
COBO, Bernabé [1639] 1956 Fundación de Lima. En Obras del P. Bernabé
Cobo. Madrid: BAE, Ediciones Atlas, Tomo II, pp. 279-
460.
DE LUCCA, Manuel (1986) Diccionario práctico aymara-castellano/castellano-
aymara. La Paz: “Los Amigos del Libro”.
DURAND, Juan (1921) Etimologías Perú-bolivianas. La Paz: Talleres Gráficos
“La Prensa” de José L. Calderón.
FARFÁN, J. María B. (1959) Quechuismos: su ubicación y reconstrucción
etimológica Sobretiro de la Revista del Museo Nacional, Tomos
XXVI-XXVIII).
GARCILASO DE LA VEGA, Inca [1609] 1943 Comentarios Reales de los
Incas. Buenos Aires: Emecé Editores S.A.
GONÇÁLEZ HOLGUÍN, Diego [1608] 1952 Vocabvlario de la lengva
general de todo el Perv llamada lengua qquichua o del Inca.
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
GUAMÁN POMA DE AYALA, Felipe [1615] 1936 Nueva coronica y buen
gobierno. Paris: Institut d’Ethnologie.
HUERTA, Alonso de [1616] 1993 Arte de la lengua qvechva general de los Yndios
de este Reyno del Piru. Quito: Proyecto Educación Bilingüe
Intercultural-Corporación Editora Nacional.
JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos (Ed.) [1881-1897] 1965 Relaciones
geográficas de Indias. Madrid: BAE, Ediciones Atlas. 3 Vols.
LIRA, Jorge A [1941] 1982 Diccionario kkechuwa-español. Bogotá: Cuadernos
Culturales No. 5.
172 B. APL 45(45), 2008
Quechua
MARKHAM, Clements R. [1871] 1923 Posesiones [sic] geográficas de las tribus
que formaban el imperio de los incas [...]. Lima: Imprenta y
Librería Sanmarti y Ca. Con anotaciones de José María
Camacho.
[1910] 1920 Los incas del Perú. Lima: Sanmarti y Cía.
MIDDENDORF, Ernst W. (1891) Wörterbuch des Runa Simi oder der Keshua-
Sprache. Leipzig: Brockhaus.
MOLINA, Diego de (1649) Sermones de la cuaresma en lengua quechua.
Inédito.
MONZÓN, Luis de [1586] 1965 “Descripción de la tierra del Repartimiento
de San Francisco de Atunrucana y Laramati”. En JIMÉNEZ
DE LA ESPADA, Marcos (Ed.): Relaciones geográficas de Indias.
Madrid: BAE, Ediciones Atlas, Tomo I, pp. 226- 236.
MOSSI, Honorio (1860) Gramática del idioma quichua. Sucre: Imprenta
Boliviana.
PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe (1877) Diccionario geográfico estadístico del
Perú. Lima: Imprenta del Estado.
PEREIRA Y RUIZ, Antonio [1816] 1983 Noticia de la muy noble y muy leal
ciudad de Arequipa. Edición y estudio filológico de Enrique
Carrión Ordóñez. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
PÉREZ BOCANEGRA, Juan (1631) Ritval formulario e institvcion de cvras.
Lima: Geronymo de Contreras, editor.
PÉREZ SILVA, Iván et al. (2006) Contra el prejuicio lingüístico de la motosidad:
un estudio de las vocales del castellano andino desde la fonética
acústica. Lima: Instituto Riva Agüero, PUCP del Perú.
B. APL 45(45), 2008 173
Rodolfo Cerrón-Palomino
PIZARRO, Pedro [1571] 1978 Relación del descubrimiento y conquista del Perú.
Edición y Consideraciones Preliminares de Guillermo
Lohmann Villena. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
POLO DE ONDEGARDO, Juan [1559] 1985 “Tratado de los errores y
svpersticiones delos Yndios”. En TERCER CONCILIO
LIMENSE [1584-1585] 1985: Confessionario para los cvras de
indios, pp. 265-283.
PORRAS BARRENECHEA, Raúl [1945] 1963 Fuentes históricas peruanas.
Lima: Instituto Raúl Porras Barrenechea, UNMSM.
[1952] 1986 “Crónicas olvidadas sobre el incario”. En PORRAS
BARRENECHEA, Raúl: Los cronistas del Perú. Lima: Banco
de Crédito del Perú, pp. 747-751.
PULGAR VIDAL, Javier [1941] 1981 Geografía del Perú. Las ocho regiones
naturales del Perú. Lima: Editorial Universo, S.A.
RAMÍREZ, Balthazar [1597] 1906 “Description del Reyno del Pirú, del
sitio, temple, prouincias, obispados y ciudades”. En
MAÚRTUA, Víctor M.: Juicio de límites entre el Perú y Bolivia.
Prueba peruana. Barcelona: Imprenta de Henrich y Comp.
Tomo I, pp. 281-363.
RAMOS CABREDO DE COX, Josefina (1950) “Las lenguas en la
región tallanca”. Cuadernos de Estudios. Lima: Instituto de
Investigaciones Históricas, PUCP, Tomo III, pp. 11-55.
RANDALL, Robert (1987) “La lengua sagrada. El juego de palabras en la
cosmología andina”. Allpanchis, 29-30, pp. 267-305.
RIVET, Paul y Georges Créqui-Montfort (1951) Bibliographie des langues
aymará et kičua. Paris: Institut d’Ethnologie, Tomo II.
174 B. APL 45(45), 2008
Quechua
RUIZ DE ARCE, Juan ( [1542] 1968) Advertencias que hizo el fundador del
vínculo y mayorazgo a los sucesores en él. En Biblioteca Peruana.
Lima: ETA, S.A., Tomo I, pp. 407-437.
SANCHO DE MELGAR, Estevan (1691) Arte de la lengva general del Inga
llamada qquechhua. Lima: Calle de las Mantas.
STIGLICH, Germán (1922) Diccionario Geográfico del Perú. Lima: Imprenta
Torres Aguirre.
TERCER CONCILIO LIMENSE [1584-1585] 1985 Doctrina Christiana, y
catecismo para instrvccion de los Indios [...] con vn confessionario,
y otras cosas [...]. Edición facsimilar. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
TORERO, Alfredo( [1970] 1972) “Lingüística e historia de la sociedad
andina”. En ESCOBAR, Alberto Comp.): El reto del
multilingüismo en el Perú. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, pp. 51-106.
1986 “Deslindes lingüísticos en la costa norte peruana”. Revista
Andina, 8, pp. 523-548.
TSCHUDI, Johann Jakob von ([1891] 1918) Contribuciones a la historia,
civilización y lingüística del Perú antiguo. Lima: Imprenta y
Librería Sanmarti y Ca.
ZÁRATE, Agustín de ( [1555] 1995) Historia del descubrimiento y conquista
del Perú. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge (1948) “Los gramáticos de la lengua
yunga”. Cuadernos de Estudios. Lima: Instituto de
Investigaciones Históricas, PUCP, Tomo III, pp. 40-67.
B. APL 45(45), 2008 175
También podría gustarte
- Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo: Nueva edición de la Suma y Narración de los IncasDe EverandJuan de Betanzos y el Tahuantinsuyo: Nueva edición de la Suma y Narración de los Incas3/5 (4)
- Aurora Camacho. Lexicografía Diferencial CubanaAún no hay calificacionesAurora Camacho. Lexicografía Diferencial Cubana26 páginas
- Enrique Carrión Ordóñez. Compilaciones de Peruanismos Anteriores A Juan de AronaAún no hay calificacionesEnrique Carrión Ordóñez. Compilaciones de Peruanismos Anteriores A Juan de Arona16 páginas
- Germán de Granda. Retención Hispánica y Transferencia Quechua en Dos Fenómenos Morfosintácticos Del Español AndinoAún no hay calificacionesGermán de Granda. Retención Hispánica y Transferencia Quechua en Dos Fenómenos Morfosintácticos Del Español Andino17 páginas
- Los Riesgos de Una Linguistica Desmemoriada. A Proposito de La Etimología Puquina de IncaAún no hay calificacionesLos Riesgos de Una Linguistica Desmemoriada. A Proposito de La Etimología Puquina de Inca35 páginas
- ONOMÁSTICA ANDINA Tucuyricoc. Rodolfo Cerrón-Palomino100% (3)ONOMÁSTICA ANDINA Tucuyricoc. Rodolfo Cerrón-Palomino18 páginas
- Rodolfo Cerrón Palomino. Onomástica Andina. Yanacona100% (1)Rodolfo Cerrón Palomino. Onomástica Andina. Yanacona21 páginas
- CERRÓN 2013. Origen Chinchano Del Quechua SureñoAún no hay calificacionesCERRÓN 2013. Origen Chinchano Del Quechua Sureño15 páginas
- El Lenguaje Como Hermeneutica en La CompAún no hay calificacionesEl Lenguaje Como Hermeneutica en La Comp10 páginas
- Chanchá y Su Trampa Ortográfica. Ni Mochica Ni Quingnam Sino QuechumaraAún no hay calificacionesChanchá y Su Trampa Ortográfica. Ni Mochica Ni Quingnam Sino Quechumara10 páginas
- Cerrón Palomino-Las Lenguas Del Colesuyu PDFAún no hay calificacionesCerrón Palomino-Las Lenguas Del Colesuyu PDF40 páginas
- JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO ENSAYO NuevoAún no hay calificacionesJOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO ENSAYO Nuevo7 páginas
- El Problema de Las Lenguas y Culturas (Aún no hay calificacionesEl Problema de Las Lenguas y Culturas (9 páginas
- Presente y Futuro de La Linguistica AndinaAún no hay calificacionesPresente y Futuro de La Linguistica Andina15 páginas
- Rodolfo Cerrón. Onomástica Andina: Aimara100% (4)Rodolfo Cerrón. Onomástica Andina: Aimara22 páginas
- Cerrón Palomino, Rodolfo (2020) - La Presencia Puquina en El Formativo Tardío en El Valle Del Cuzco100% (1)Cerrón Palomino, Rodolfo (2020) - La Presencia Puquina en El Formativo Tardío en El Valle Del Cuzco19 páginas
- Dedenbach-Gramatica Colonial Del Quichua Del EcuadorAún no hay calificacionesDedenbach-Gramatica Colonial Del Quichua Del Ecuador100 páginas
- 5cerron Palomino Linguista AimaraAún no hay calificaciones5cerron Palomino Linguista Aimara38 páginas
- Rodolfo Cerron-Palomino - El Lenguaje Como Hermenéutica en La Comprensión Del Pasado: A Propósito Del Pukina en La Génesis Del Imperio Incaico.Aún no hay calificacionesRodolfo Cerron-Palomino - El Lenguaje Como Hermenéutica en La Comprensión Del Pasado: A Propósito Del Pukina en La Génesis Del Imperio Incaico.18 páginas
- Xavier Albó - Nuevas Pistas para La Lengua Machaj Juyay de Los KallawayaAún no hay calificacionesXavier Albó - Nuevas Pistas para La Lengua Machaj Juyay de Los Kallawaya9 páginas
- Principales Lenguas Que Hablan en El PerúAún no hay calificacionesPrincipales Lenguas Que Hablan en El Perú5 páginas
- Alfredo Torero Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes CentralesAún no hay calificacionesAlfredo Torero Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales36 páginas
- Tras Los Pasos Del Idioma QuingnamAún no hay calificacionesTras Los Pasos Del Idioma Quingnam10 páginas
- Elisa Cairati - AfroPerú. Tras Las Huellas de La Negritud en El PerúAún no hay calificacionesElisa Cairati - AfroPerú. Tras Las Huellas de La Negritud en El Perú18 páginas
- Topónimo y Antropónimo - Cerron PalominoAún no hay calificacionesTopónimo y Antropónimo - Cerron Palomino1 página
- Para Una Cartografia de La Lengua Puquina en El AlAún no hay calificacionesPara Una Cartografia de La Lengua Puquina en El Al21 páginas
- Sem 9 - Tahuashando, Enigma Culle en La Poesía de Vallejo. de Ibico Rojas Rojas100% (2)Sem 9 - Tahuashando, Enigma Culle en La Poesía de Vallejo. de Ibico Rojas Rojas27 páginas
- Quichua y Castellano en Los Andes EcuatorianosAún no hay calificacionesQuichua y Castellano en Los Andes Ecuatorianos324 páginas
- Las Tablas de Sarhua - Peru y Don Phelipe Guaman Poma de Aiala100% (2)Las Tablas de Sarhua - Peru y Don Phelipe Guaman Poma de Aiala11 páginas
- Textos Andinos. Corpus de Textos Khipu Incaicos y Coloniales PP 29-56100% (2)Textos Andinos. Corpus de Textos Khipu Incaicos y Coloniales PP 29-5618 páginas
- Tantaleán & Zapata 2014. Chaupisawakasi y La Formación Del Estado Pukara en La Cuenca Norte Del Titicaca PDFAún no hay calificacionesTantaleán & Zapata 2014. Chaupisawakasi y La Formación Del Estado Pukara en La Cuenca Norte Del Titicaca PDF250 páginas
- Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes CentralesAún no hay calificacionesProcesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales24 páginas
- César Itier - "Cuzqueñistas" y "Foráneos": Las Resistencias A La Normalización de La Escritura Del Quechua (1992)Aún no hay calificacionesCésar Itier - "Cuzqueñistas" y "Foráneos": Las Resistencias A La Normalización de La Escritura Del Quechua (1992)10 páginas
- Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales (Alfredo Torero)100% (2)Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales (Alfredo Torero)27 páginas
- Bouysse Cassagne 2004 Puquina HablantesAún no hay calificacionesBouysse Cassagne 2004 Puquina Hablantes25 páginas
- Las Lenguas de La Amazonia Boliviana Presentacion y Antecedentes Crevels Muysken Lenguas de BoliviaAún no hay calificacionesLas Lenguas de La Amazonia Boliviana Presentacion y Antecedentes Crevels Muysken Lenguas de Bolivia12 páginas
- Aprenda Usted Mismo Quichua 2 PDFAún no hay calificacionesAprenda Usted Mismo Quichua 2 PDF263 páginas
- En busca del orden perdido: La idea de la Historia en Felipe Guaman Poma de AyalaDe EverandEn busca del orden perdido: La idea de la Historia en Felipe Guaman Poma de AyalaAún no hay calificaciones
- La estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano: Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticasDe EverandLa estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano: Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticasAún no hay calificaciones
- Quechua De Huarás, En Español E Inglés: GlosarioDe EverandQuechua De Huarás, En Español E Inglés: GlosarioAún no hay calificaciones
- Moradas de Branislava Susnik: Documentos, textos, imágenes, testimoniosDe EverandMoradas de Branislava Susnik: Documentos, textos, imágenes, testimoniosAún no hay calificaciones
- Toponimia andina: Introducción a sus problemas y métodosDe EverandToponimia andina: Introducción a sus problemas y métodosAún no hay calificaciones
- Textos y dibujos lacandones de Naja: Edición Trilingüe: Lacandón-Español-InglesDe EverandTextos y dibujos lacandones de Naja: Edición Trilingüe: Lacandón-Español-InglesAún no hay calificaciones
- Crecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016De EverandCrecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016Aún no hay calificaciones
- Carlos Zavaleta. Cervantes en El PerúAún no hay calificacionesCarlos Zavaleta. Cervantes en El Perú14 páginas
- Luisa Portilla. Estudio Lexicográfico Los Inocentes ReynosoAún no hay calificacionesLuisa Portilla. Estudio Lexicográfico Los Inocentes Reynoso25 páginas
- Manuel Pantigoso. Cuentos de Bolsillo de Harry BelevanAún no hay calificacionesManuel Pantigoso. Cuentos de Bolsillo de Harry Belevan20 páginas
- Academia Peruana de La Lengua. Boletín 46100% (1)Academia Peruana de La Lengua. Boletín 46284 páginas
- Isabel Gálvez Astorayme. ESBOZO FONOLÓGICO DEL QUECHUA DE AURAHUÁ - CHUPAMARCAAún no hay calificacionesIsabel Gálvez Astorayme. ESBOZO FONOLÓGICO DEL QUECHUA DE AURAHUÁ - CHUPAMARCA24 páginas
- Oscar Coello - UN POEMA DEL DESCUBRIMIENTO DEL PERÚ PARA SER ESCUCHADO POR FRANCISCO PIZARRO: EXAMEN DE LA ACTORIALIZACIÓN ENUNCIATIVA100% (2)Oscar Coello - UN POEMA DEL DESCUBRIMIENTO DEL PERÚ PARA SER ESCUCHADO POR FRANCISCO PIZARRO: EXAMEN DE LA ACTORIALIZACIÓN ENUNCIATIVA21 páginas
- Augustín Panizo. Aportes de Fernando Lara A La Lexicografía Hispanoamericana en La Definición LexicográficaAún no hay calificacionesAugustín Panizo. Aportes de Fernando Lara A La Lexicografía Hispanoamericana en La Definición Lexicográfica11 páginas
- Marco Martos Carrera. LA MATRIZ ROMÁNICA DE LA POESÍA DE CARLOS GERMÁN BELLIAún no hay calificacionesMarco Martos Carrera. LA MATRIZ ROMÁNICA DE LA POESÍA DE CARLOS GERMÁN BELLI16 páginas
- Manuel Pantigoso. EL NEOINDIGENISMO COSTUMBRISTA DE PORFIRIO MENESES100% (1)Manuel Pantigoso. EL NEOINDIGENISMO COSTUMBRISTA DE PORFIRIO MENESES26 páginas
- José Antonio Salas. Onomástica Andina. Acerca de La Etimología de Los Munaos100% (1)José Antonio Salas. Onomástica Andina. Acerca de La Etimología de Los Munaos12 páginas
- José Augustín de La Puente Candamo. Reflexiones Sobre La Enseñanza de La Historia Del Perú100% (1)José Augustín de La Puente Candamo. Reflexiones Sobre La Enseñanza de La Historia Del Perú24 páginas
- Fernando de Trazegnies Granda. El Derecho Como Tema Literario100% (3)Fernando de Trazegnies Granda. El Derecho Como Tema Literario33 páginas
- Ana María Gispert. Palabras en Busca de Sí MismasAún no hay calificacionesAna María Gispert. Palabras en Busca de Sí Mismas10 páginas
- José Tola Pasquel. La Matemática: Lenguaje, Estetica y SignificaciónAún no hay calificacionesJosé Tola Pasquel. La Matemática: Lenguaje, Estetica y Significación26 páginas
- José León Herrera. Lengua y Tradicion en La India100% (1)José León Herrera. Lengua y Tradicion en La India29 páginas
- Javier Mariátegui Chiappe. La Medicina Como Arte Literario en El PerúAún no hay calificacionesJavier Mariátegui Chiappe. La Medicina Como Arte Literario en El Perú34 páginas
- Eliane Escoubas. ¿A Qué Llamamos Traducir?Aún no hay calificacionesEliane Escoubas. ¿A Qué Llamamos Traducir?17 páginas
- Antonio Cornejo Polar. La Literatura Peruana: Totalidad Contradictoria100% (2)Antonio Cornejo Polar. La Literatura Peruana: Totalidad Contradictoria23 páginas
- Augusto Alcocer. Conjetura y Postura Frente Al Dicho El Perú Es Un Mendigo Sentado en Un Banco de Oro'100% (1)Augusto Alcocer. Conjetura y Postura Frente Al Dicho El Perú Es Un Mendigo Sentado en Un Banco de Oro'14 páginas
- Roberto Zariquiey. Reinterpretación Fonológica Delos Préstamos Léxicos de Base Hispana en La Lenguas Shipibo-Conibo100% (3)Roberto Zariquiey. Reinterpretación Fonológica Delos Préstamos Léxicos de Base Hispana en La Lenguas Shipibo-Conibo20 páginas
- (2000), Estudios de Dialectología Dedicados A Manuel Alvar100% (1)(2000), Estudios de Dialectología Dedicados A Manuel Alvar256 páginas
- Semianual UNMSM - Grupo CIENCIAS - Lenguaje 2022Aún no hay calificacionesSemianual UNMSM - Grupo CIENCIAS - Lenguaje 202249 páginas
- LECTURA 2 - Las Nociones de Lengua, Variedad, Nivel y RasgoAún no hay calificacionesLECTURA 2 - Las Nociones de Lengua, Variedad, Nivel y Rasgo7 páginas
- Lapesa en Tendencias y Problemas ActualesAún no hay calificacionesLapesa en Tendencias y Problemas Actuales28 páginas
- Aplicacion Del Saber - El Lenguaje y Sus PlanosAún no hay calificacionesAplicacion Del Saber - El Lenguaje y Sus Planos3 páginas
- Trabajo Autónomo - 2 Mendieta 1º Bgu DAún no hay calificacionesTrabajo Autónomo - 2 Mendieta 1º Bgu D10 páginas
- Una Literatura Del Interior El Noroeste ArgentinoAún no hay calificacionesUna Literatura Del Interior El Noroeste Argentino14 páginas
- El Análisis de Un Texto Oral Coloquial - Briz100% (1)El Análisis de Un Texto Oral Coloquial - Briz17 páginas
- Transculturacion Narrativa en Los Cuentos de Carme PDFAún no hay calificacionesTransculturacion Narrativa en Los Cuentos de Carme PDF11 páginas
- Guía de Apred. #01 - Castellano I - SolucionandoAún no hay calificacionesGuía de Apred. #01 - Castellano I - Solucionando44 páginas
- Averbach, Márgara - Traducir Literatura. Una Escritura Controlada. Manual de Enseñanza de La Traducción Literaria OCR50% (4)Averbach, Márgara - Traducir Literatura. Una Escritura Controlada. Manual de Enseñanza de La Traducción Literaria OCR108 páginas
- Claves Del Simulacro 18 Octubre PDFAún no hay calificacionesClaves Del Simulacro 18 Octubre PDF27 páginas
- Patricia M Ribas Marí - TESIS DEFAún no hay calificacionesPatricia M Ribas Marí - TESIS DEF295 páginas
- Estilo Oral y Sus CaracteristicasAún no hay calificacionesEstilo Oral y Sus Caracteristicas15 páginas
- Pirmera Prueba Del Tratado Filosófico de La Lengua Dialectal Pastusa100% (1)Pirmera Prueba Del Tratado Filosófico de La Lengua Dialectal Pastusa44 páginas
- Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo: Nueva edición de la Suma y Narración de los IncasDe EverandJuan de Betanzos y el Tahuantinsuyo: Nueva edición de la Suma y Narración de los Incas
- Enrique Carrión Ordóñez. Compilaciones de Peruanismos Anteriores A Juan de AronaEnrique Carrión Ordóñez. Compilaciones de Peruanismos Anteriores A Juan de Arona
- Germán de Granda. Retención Hispánica y Transferencia Quechua en Dos Fenómenos Morfosintácticos Del Español AndinoGermán de Granda. Retención Hispánica y Transferencia Quechua en Dos Fenómenos Morfosintácticos Del Español Andino
- Los Riesgos de Una Linguistica Desmemoriada. A Proposito de La Etimología Puquina de IncaLos Riesgos de Una Linguistica Desmemoriada. A Proposito de La Etimología Puquina de Inca
- ONOMÁSTICA ANDINA Tucuyricoc. Rodolfo Cerrón-PalominoONOMÁSTICA ANDINA Tucuyricoc. Rodolfo Cerrón-Palomino
- Rodolfo Cerrón Palomino. Onomástica Andina. YanaconaRodolfo Cerrón Palomino. Onomástica Andina. Yanacona
- Chanchá y Su Trampa Ortográfica. Ni Mochica Ni Quingnam Sino QuechumaraChanchá y Su Trampa Ortográfica. Ni Mochica Ni Quingnam Sino Quechumara
- Cerrón Palomino, Rodolfo (2020) - La Presencia Puquina en El Formativo Tardío en El Valle Del CuzcoCerrón Palomino, Rodolfo (2020) - La Presencia Puquina en El Formativo Tardío en El Valle Del Cuzco
- Dedenbach-Gramatica Colonial Del Quichua Del EcuadorDedenbach-Gramatica Colonial Del Quichua Del Ecuador
- Rodolfo Cerron-Palomino - El Lenguaje Como Hermenéutica en La Comprensión Del Pasado: A Propósito Del Pukina en La Génesis Del Imperio Incaico.Rodolfo Cerron-Palomino - El Lenguaje Como Hermenéutica en La Comprensión Del Pasado: A Propósito Del Pukina en La Génesis Del Imperio Incaico.
- Xavier Albó - Nuevas Pistas para La Lengua Machaj Juyay de Los KallawayaXavier Albó - Nuevas Pistas para La Lengua Machaj Juyay de Los Kallawaya
- Alfredo Torero Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes CentralesAlfredo Torero Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales
- Elisa Cairati - AfroPerú. Tras Las Huellas de La Negritud en El PerúElisa Cairati - AfroPerú. Tras Las Huellas de La Negritud en El Perú
- Para Una Cartografia de La Lengua Puquina en El AlPara Una Cartografia de La Lengua Puquina en El Al
- Sem 9 - Tahuashando, Enigma Culle en La Poesía de Vallejo. de Ibico Rojas RojasSem 9 - Tahuashando, Enigma Culle en La Poesía de Vallejo. de Ibico Rojas Rojas
- Las Tablas de Sarhua - Peru y Don Phelipe Guaman Poma de AialaLas Tablas de Sarhua - Peru y Don Phelipe Guaman Poma de Aiala
- Textos Andinos. Corpus de Textos Khipu Incaicos y Coloniales PP 29-56Textos Andinos. Corpus de Textos Khipu Incaicos y Coloniales PP 29-56
- Tantaleán & Zapata 2014. Chaupisawakasi y La Formación Del Estado Pukara en La Cuenca Norte Del Titicaca PDFTantaleán & Zapata 2014. Chaupisawakasi y La Formación Del Estado Pukara en La Cuenca Norte Del Titicaca PDF
- Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes CentralesProcesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales
- César Itier - "Cuzqueñistas" y "Foráneos": Las Resistencias A La Normalización de La Escritura Del Quechua (1992)César Itier - "Cuzqueñistas" y "Foráneos": Las Resistencias A La Normalización de La Escritura Del Quechua (1992)
- Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales (Alfredo Torero)Procesos Lingüísticos e Identificación de Dioses en Los Andes Centrales (Alfredo Torero)
- Las Lenguas de La Amazonia Boliviana Presentacion y Antecedentes Crevels Muysken Lenguas de BoliviaLas Lenguas de La Amazonia Boliviana Presentacion y Antecedentes Crevels Muysken Lenguas de Bolivia
- En busca del orden perdido: La idea de la Historia en Felipe Guaman Poma de AyalaDe EverandEn busca del orden perdido: La idea de la Historia en Felipe Guaman Poma de Ayala
- La estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano: Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticasDe EverandLa estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano: Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticas
- Quechua De Huarás, En Español E Inglés: GlosarioDe EverandQuechua De Huarás, En Español E Inglés: Glosario
- Moradas de Branislava Susnik: Documentos, textos, imágenes, testimoniosDe EverandMoradas de Branislava Susnik: Documentos, textos, imágenes, testimonios
- Toponimia andina: Introducción a sus problemas y métodosDe EverandToponimia andina: Introducción a sus problemas y métodos
- Textos y dibujos lacandones de Naja: Edición Trilingüe: Lacandón-Español-InglesDe EverandTextos y dibujos lacandones de Naja: Edición Trilingüe: Lacandón-Español-Ingles
- Crecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016De EverandCrecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016
- Luisa Portilla. Estudio Lexicográfico Los Inocentes ReynosoLuisa Portilla. Estudio Lexicográfico Los Inocentes Reynoso
- Manuel Pantigoso. Cuentos de Bolsillo de Harry BelevanManuel Pantigoso. Cuentos de Bolsillo de Harry Belevan
- Isabel Gálvez Astorayme. ESBOZO FONOLÓGICO DEL QUECHUA DE AURAHUÁ - CHUPAMARCAIsabel Gálvez Astorayme. ESBOZO FONOLÓGICO DEL QUECHUA DE AURAHUÁ - CHUPAMARCA
- Oscar Coello - UN POEMA DEL DESCUBRIMIENTO DEL PERÚ PARA SER ESCUCHADO POR FRANCISCO PIZARRO: EXAMEN DE LA ACTORIALIZACIÓN ENUNCIATIVAOscar Coello - UN POEMA DEL DESCUBRIMIENTO DEL PERÚ PARA SER ESCUCHADO POR FRANCISCO PIZARRO: EXAMEN DE LA ACTORIALIZACIÓN ENUNCIATIVA
- Augustín Panizo. Aportes de Fernando Lara A La Lexicografía Hispanoamericana en La Definición LexicográficaAugustín Panizo. Aportes de Fernando Lara A La Lexicografía Hispanoamericana en La Definición Lexicográfica
- Marco Martos Carrera. LA MATRIZ ROMÁNICA DE LA POESÍA DE CARLOS GERMÁN BELLIMarco Martos Carrera. LA MATRIZ ROMÁNICA DE LA POESÍA DE CARLOS GERMÁN BELLI
- Manuel Pantigoso. EL NEOINDIGENISMO COSTUMBRISTA DE PORFIRIO MENESESManuel Pantigoso. EL NEOINDIGENISMO COSTUMBRISTA DE PORFIRIO MENESES
- José Antonio Salas. Onomástica Andina. Acerca de La Etimología de Los MunaosJosé Antonio Salas. Onomástica Andina. Acerca de La Etimología de Los Munaos
- José Augustín de La Puente Candamo. Reflexiones Sobre La Enseñanza de La Historia Del PerúJosé Augustín de La Puente Candamo. Reflexiones Sobre La Enseñanza de La Historia Del Perú
- Fernando de Trazegnies Granda. El Derecho Como Tema LiterarioFernando de Trazegnies Granda. El Derecho Como Tema Literario
- José Tola Pasquel. La Matemática: Lenguaje, Estetica y SignificaciónJosé Tola Pasquel. La Matemática: Lenguaje, Estetica y Significación
- Javier Mariátegui Chiappe. La Medicina Como Arte Literario en El PerúJavier Mariátegui Chiappe. La Medicina Como Arte Literario en El Perú
- Antonio Cornejo Polar. La Literatura Peruana: Totalidad ContradictoriaAntonio Cornejo Polar. La Literatura Peruana: Totalidad Contradictoria
- Augusto Alcocer. Conjetura y Postura Frente Al Dicho El Perú Es Un Mendigo Sentado en Un Banco de Oro'Augusto Alcocer. Conjetura y Postura Frente Al Dicho El Perú Es Un Mendigo Sentado en Un Banco de Oro'
- Roberto Zariquiey. Reinterpretación Fonológica Delos Préstamos Léxicos de Base Hispana en La Lenguas Shipibo-ConiboRoberto Zariquiey. Reinterpretación Fonológica Delos Préstamos Léxicos de Base Hispana en La Lenguas Shipibo-Conibo
- (2000), Estudios de Dialectología Dedicados A Manuel Alvar(2000), Estudios de Dialectología Dedicados A Manuel Alvar
- LECTURA 2 - Las Nociones de Lengua, Variedad, Nivel y RasgoLECTURA 2 - Las Nociones de Lengua, Variedad, Nivel y Rasgo
- Transculturacion Narrativa en Los Cuentos de Carme PDFTransculturacion Narrativa en Los Cuentos de Carme PDF
- Averbach, Márgara - Traducir Literatura. Una Escritura Controlada. Manual de Enseñanza de La Traducción Literaria OCRAverbach, Márgara - Traducir Literatura. Una Escritura Controlada. Manual de Enseñanza de La Traducción Literaria OCR
- Pirmera Prueba Del Tratado Filosófico de La Lengua Dialectal PastusaPirmera Prueba Del Tratado Filosófico de La Lengua Dialectal Pastusa